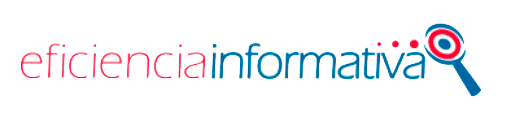
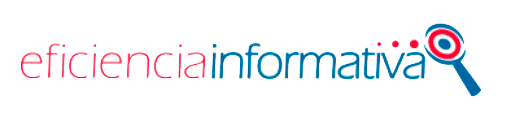
La agroecología no es una moda, es herencia viva de los pueblos: Ricardo María Garibay Velasco
Resumen:
* Morelos tiene todo para convertirse en un referente nacional en agroecología
Transcripción:
* Morelos tiene todo para convertirse en un referente nacional en agroecología
*La agroecología no se decreta desde un escritorio: se construye desde el territorio
Raúl Abraham López Martínez
Profesor-Investigador en El Colegio de Morelos
Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria
Cuernavaca, Morelos; 16 de junio de 2025
En esta entrevista , el antropólogo Ricardo María Garibay Velasco actual director de Uso y Manejo de la Biodiversidad en la Comisión Estatal de Biodiversidad de Morelos (COESBIO) ofrece una visión crítica, comprometida y profundamente informada sobre la historia, los desafíos y el porvenir de la agroecología en México. Desde su vasta experiencia como investigador, servidor público y defensor del conocimiento tradicional, Garibay analiza el papel central de los pueblos indígenas y campesinos en la sostenibilidad del campo mexicano, la urgencia de reconocer sus saberes y las contradicciones que aún persisten en las políticas públicas.
Una vida dedicada a los pueblos y territorios
Ricardo María Garibay Velasco es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-Iztapalapa), maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), y egresado del posgrado en Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de El Colegio de México, dentro del reconocido programa LEAD. A lo largo de más de tres décadas, ha ocupado cargos clave en instituciones como el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), y también ha sido director del Programa de Conservación de Maíz Nativo.
"Desde el inicio trabajé con Efraín Hernández Xolocotzi, un pionero del enfoque agroecológico en México. Fuimos a comunidades como Yaxcabá, en Yucatán, para estudiar la lógica productiva del sistema de rosa-tumba-quema en el cultivo de maíz. Ya desde los años 80 era evidente que la producción indígena era racional, eficiente y profundamente respetuosa con los límites ecológicos".
La agroecología como herencia y horizonte
Garibay sostiene que la agroecología no es una invención reciente ni una moda académica: "Es una práctica milenaria, basada en conocimientos empíricos y adaptativos acumulados durante generaciones. Los pueblos sabían por experiencia, no por ideología que si se excedían en el uso del territorio, ponían en riesgo su propia sobrevivencia. La ciencia moderna apenas vino a confirmar eso".
Critica el sesgo que ha tenido la antropología al centrarse más en los aspectos simbólicos y no en las actividades productivas: "Muchos antropólogos se quedaron estudiando mitos, chamanismo y rituales, sin entender que la principal actividad de los pueblos indígenas es la producción. Por eso fue la biología la que se apropió del campo de la etnoecología, con gente como Víctor Toledo a la cabeza".
Maíces nativos, soberanía y desigualdad
Uno de los temas clave abordados por Garibay es el papel estratégico del maíz nativo. México posee más de 60 razas y cientos de variedades que han sido desarrolladas sin intervención externa, en entornos tan diversos como las zonas húmedas, las alturas serranas o los valles áridos. "Eso no lo hicieron los centros de investigación, lo hicieron los pueblos campesinos e indígenas a lo largo de ocho mil años".
"En Morelos, que es un estado pequeño, tenemos al menos 17 razas de maíz nativo. Y ya hay una comunidad que está exportando a Japón". Garibay reflexiona y señala que, ahí es donde debe entrar el papel del Estado para facilitar "la organización, el acceso a certificación y exportación, y evitar la concentración de ganancias en quienes no cultivan la tierra".
A este respecto, enfatiza: "El maíz no puede tratarse como una lechuga. No encaja con el modelo del sistema-producto. Es un sistema cultural. Involucra saberes, tenencia de la tierra, sistema de cargos, memoria comunitaria. Y eso no cabe en una tabla de Excel".
Avances y retrocesos en las políticas públicas
Garibay ha sido testigo directo de las transformaciones del Estado mexicano frente a los temas socioambientales. Recuerda con entusiasmo la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en los años 90, y el impulso que se dio entonces a instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Pero también denuncia el retroceso vivido durante los gobiernos neoliberales: "Se puso al frente de las instituciones a personas sin perfil. Se debilitó la política ambiental, se desfinanciaron los programas, y se abandonaron los territorios."
Al referirse a su experiencia como director del Programa Nacional de Conservación de Maíz Nativo, lanza una advertencia: "Diseñamos un programa con visión territorial, de fortalecimiento comunitario, pero terminó convertido en una bolsa de recursos entregados sin acompañamiento. Y eso generó una cultura clientelar.", y explica que el resultado de esa experiencia se tradujo en que la gente siembra si es que les das dinero, y eso un "error político y ético".
Morelos: diversidad biológica y oportunidad agroecológica
El antropólogo señala que Morelos tiene todo para convertirse en un referente nacional. "Tenemos biodiversidad, variedad altitudinal, conocimientos tradicionales vivos, cercanía territorial, redes institucionales, y comunidades indígenas organizadas."
Destaca la realización del "Primer Encuentro de Morelos en Transición Agroecológica,", organizado por COESBIO, el CEPROBI del IPN y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Morelos. "La idea es clara: que Morelos sea el primer estado agroecológico del país. Pero no basta con el discurso: hay que hacer que las instituciones se coordinen, que haya una visión común, y que se respeten los saberes de las comunidades."
Reconocer a los pueblos indígenas: condición para la transición
Con base en datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), Garibay recuerda que el 25% de la población de Morelos se identifica como indígena. "Eso es más que el promedio nacional. Y son ellos los que están en el campo. Si no reconoces que la transición agroecológica pasa por los pueblos indígenas, estás perdiendo la esencia del proceso. No se trata de decir que son mejores: se trata de aceptar que son distintos, y de que sus formas de vida contienen claves para el futuro."
Hay que salir del aula y entrar al territorio
Como cierre, Garibay lanza un llamado a las universidades, las juventudes y a los futuros profesionistas: "Que salgan al campo. Que conozcan a las comunidades. Que acompañen procesos. No solo se necesitan biólogos o agrónomos. También se necesitan abogados, comunicadores, economistas que sepan trabajar con respeto. La agroecología no se decreta desde un escritorio: se construye desde el territorio. Y Morelos es el mejor lugar para demostrarlo."
*La agroecología no se decreta desde un escritorio: se construye desde el territorio
Raúl Abraham López Martínez
Profesor-Investigador en El Colegio de Morelos
Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria
Cuernavaca, Morelos; 16 de junio de 2025
En esta entrevista , el antropólogo Ricardo María Garibay Velasco actual director de Uso y Manejo de la Biodiversidad en la Comisión Estatal de Biodiversidad de Morelos (COESBIO) ofrece una visión crítica, comprometida y profundamente informada sobre la historia, los desafíos y el porvenir de la agroecología en México. Desde su vasta experiencia como investigador, servidor público y defensor del conocimiento tradicional, Garibay analiza el papel central de los pueblos indígenas y campesinos en la sostenibilidad del campo mexicano, la urgencia de reconocer sus saberes y las contradicciones que aún persisten en las políticas públicas.
Una vida dedicada a los pueblos y territorios
Ricardo María Garibay Velasco es licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa (UAM-Iztapalapa), maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (UAM-Xochimilco), y egresado del posgrado en Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de El Colegio de México, dentro del reconocido programa LEAD. A lo largo de más de tres décadas, ha ocupado cargos clave en instituciones como el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), y también ha sido director del Programa de Conservación de Maíz Nativo.
"Desde el inicio trabajé con Efraín Hernández Xolocotzi, un pionero del enfoque agroecológico en México. Fuimos a comunidades como Yaxcabá, en Yucatán, para estudiar la lógica productiva del sistema de rosa-tumba-quema en el cultivo de maíz. Ya desde los años 80 era evidente que la producción indígena era racional, eficiente y profundamente respetuosa con los límites ecológicos".
La agroecología como herencia y horizonte
Garibay sostiene que la agroecología no es una invención reciente ni una moda académica: "Es una práctica milenaria, basada en conocimientos empíricos y adaptativos acumulados durante generaciones. Los pueblos sabían por experiencia, no por ideología que si se excedían en el uso del territorio, ponían en riesgo su propia sobrevivencia. La ciencia moderna apenas vino a confirmar eso".
Critica el sesgo que ha tenido la antropología al centrarse más en los aspectos simbólicos y no en las actividades productivas: "Muchos antropólogos se quedaron estudiando mitos, chamanismo y rituales, sin entender que la principal actividad de los pueblos indígenas es la producción. Por eso fue la biología la que se apropió del campo de la etnoecología, con gente como Víctor Toledo a la cabeza".
Maíces nativos, soberanía y desigualdad
Uno de los temas clave abordados por Garibay es el papel estratégico del maíz nativo. México posee más de 60 razas y cientos de variedades que han sido desarrolladas sin intervención externa, en entornos tan diversos como las zonas húmedas, las alturas serranas o los valles áridos. "Eso no lo hicieron los centros de investigación, lo hicieron los pueblos campesinos e indígenas a lo largo de ocho mil años".
"En Morelos, que es un estado pequeño, tenemos al menos 17 razas de maíz nativo. Y ya hay una comunidad que está exportando a Japón". Garibay reflexiona y señala que, ahí es donde debe entrar el papel del Estado para facilitar "la organización, el acceso a certificación y exportación, y evitar la concentración de ganancias en quienes no cultivan la tierra".
A este respecto, enfatiza: "El maíz no puede tratarse como una lechuga. No encaja con el modelo del sistema-producto. Es un sistema cultural. Involucra saberes, tenencia de la tierra, sistema de cargos, memoria comunitaria. Y eso no cabe en una tabla de Excel".
Avances y retrocesos en las políticas públicas
Garibay ha sido testigo directo de las transformaciones del Estado mexicano frente a los temas socioambientales. Recuerda con entusiasmo la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en los años 90, y el impulso que se dio entonces a instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Pero también denuncia el retroceso vivido durante los gobiernos neoliberales: "Se puso al frente de las instituciones a personas sin perfil. Se debilitó la política ambiental, se desfinanciaron los programas, y se abandonaron los territorios."
Al referirse a su experiencia como director del Programa Nacional de Conservación de Maíz Nativo, lanza una advertencia: "Diseñamos un programa con visión territorial, de fortalecimiento comunitario, pero terminó convertido en una bolsa de recursos entregados sin acompañamiento. Y eso generó una cultura clientelar.", y explica que el resultado de esa experiencia se tradujo en que la gente siembra si es que les das dinero, y eso un "error político y ético".
Morelos: diversidad biológica y oportunidad agroecológica
El antropólogo señala que Morelos tiene todo para convertirse en un referente nacional. "Tenemos biodiversidad, variedad altitudinal, conocimientos tradicionales vivos, cercanía territorial, redes institucionales, y comunidades indígenas organizadas."
Destaca la realización del "Primer Encuentro de Morelos en Transición Agroecológica,", organizado por COESBIO, el CEPROBI del IPN y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Morelos. "La idea es clara: que Morelos sea el primer estado agroecológico del país. Pero no basta con el discurso: hay que hacer que las instituciones se coordinen, que haya una visión común, y que se respeten los saberes de las comunidades."
Reconocer a los pueblos indígenas: condición para la transición
Con base en datos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), Garibay recuerda que el 25% de la población de Morelos se identifica como indígena. "Eso es más que el promedio nacional. Y son ellos los que están en el campo. Si no reconoces que la transición agroecológica pasa por los pueblos indígenas, estás perdiendo la esencia del proceso. No se trata de decir que son mejores: se trata de aceptar que son distintos, y de que sus formas de vida contienen claves para el futuro."
Hay que salir del aula y entrar al territorio
Como cierre, Garibay lanza un llamado a las universidades, las juventudes y a los futuros profesionistas: "Que salgan al campo. Que conozcan a las comunidades. Que acompañen procesos. No solo se necesitan biólogos o agrónomos. También se necesitan abogados, comunicadores, economistas que sepan trabajar con respeto. La agroecología no se decreta desde un escritorio: se construye desde el territorio. Y Morelos es el mejor lugar para demostrarlo."