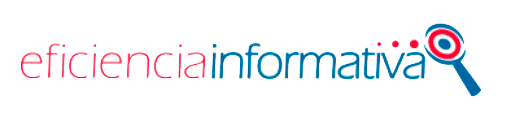
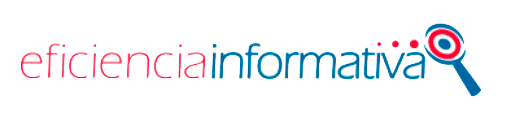
Los cómos
Resumen:
de la dirigencia de Morena y creo que esto ilustra que el Tribunal Electoral tiene mucho trabajo por difundir cómo funciona, cómo trabaja, porque las percepciones están construidas desde la perspectiva de quien recibe información. No necesariamente se recibe la información pertinente.
Transcripción:
uisiera hacer una mera aclaración a esa
percepción pública o política del asunto
de la dirigencia de Morena y creo que esto ilustra que el Tribunal Electoral tiene mucho trabajo por difundir cómo funciona, cómo trabaja, porque las percepciones están construidas desde la perspectiva de quien recibe información. No necesariamente se recibe la información pertinente. Sobre este asunto de Morena, primero que nada, hay que explicar: ¿cuándo se puede resolver un asunto?”
¿Cuándo se puede listar un asunto para resolución? Lo decide la magistrada ponente o el magistrado ponente; en este Tribunal no lo decide la presidencia del Tribunal, así está el reglamento y así están nuestros lineamientos: quien decide si se tiene listo un proyecto en una semana, en un mes, o en tres meses es la magistratura a la cual se le turnó el asunto. Desde hace un año los asuntos se turnan aleatoriamente. Para ir al caso concreto, la magistrada Otálora circuló el proyecto específico, pero además lo hizo público en un ejercicio de transparencia. ¿Y por qué de transparencia” Porque sabemos que el Tribunal Electoral, como muchas instituciones públicas, tiene una alta porosidad: si no lo publica la ponente, se va a filtrar y va a aparecer en un periódico comúnmente llamado “Milenio”, y se va a quejar el resto de la prensa. Entonces, por equilibrio informativo, se hacen públicos los proyectos cuando lo decide la ponente o el ponente. Desde que asumí la presidencia del TEPF, todos los viernes a las doce del día se da a conocer públicamente la lista de los asuntos que resolveremos en la siguiente sesión pública, es decir, que los asuntos que se resolvieron el 12 de abril los listamos e hicimos públicos el 7 de abril.
Ahí no aparecía el de Morena. Para el 12 de abril los magistrados De la Mata y Soto habían pedido vacaciones, y el magistrado Vargas solicitó autorización
* Magistrado presidente del TEPJF. ' SUP-JDC-1471/2022 y acumulados, relativo a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del partido político Morena.
para una comisión en Nueva York. El 12 de abril estaría constituido el quórum mínimo para resolver el asunto con cuatro magistraturas, pero el magistrado Vargas hizo una petición de que no se resolviera ese día pues no estarían presentes varios magistrados. Aunque no se requiere la totalidad, un quórum mínimo de cuatro tampoco es deseable para resolver tal asunto, por lo que le pedí a la magistrada que no se listara el 7 de abril y ella aceptó.
El viernes l4 sí se publicó el asunto de Morena, y se resolvió el 19 a pesar de que el magistrado Vargas insistió en que se retirara. Argumentaba dos cosas: uno, que él no iba a estar porque había solicitado una comisión a Francia, y dos, que la magistrada Soto no Iba a estar tampoco porque había solicitado una comisión a Buenos Aires, además de que el asunto se tenía que resolver al mismo tiempo que el caso de la dirigencia del PRI. La magistrada ponente no permitió retirarlo.
Nuestros lineamientos señalan que en la sesión pública se puede presentar la solicitud del magistrado para que se retire, pero el magistrado canceló su comisión a Francia y estuvo presente, por lo que retiró esa petición y estábamos seis magistrados, para mí un quórum pertinente para resolver. Así se resolvió el 19 de abril. Esta es la explicación burocrática de cómo se listan y cómo se resuelven los asuntos, lo que no deja de ser susceptible de apreciaciones y creo que eso es lo relevante del comentario del senador Zepeda.
El asunto lo circuló la magistrada en medio del debate sobre una iniciativa de reforma que implicaba las facultades de interpretación del Tribunal. Este caso ya llevaba algunos meses en instrucción. Aunado a ello, se promovió por la parte actora, John Ackerman, un incidente de excitativa de justicia, o sea: “ya resuelvan porque está pasando el tiempo”. La excitativa de justicia se resolvió previamente. Por lo tanto, la magistrada consideró circular su proyecto. Esperar hubiera sido resolver hasta mayo.
Con el sentido en que se resolvió no hubiera tenido ninguna diferencia, pero si hubiese sido otro el sentido sí importa la oportunidad de la decisión para los partidos políticos. La valoración es de quien circula. No me imagino cuál hubiera sido la percepción pública si lo hubiéramos dejado en suspenso un mes. Fueron semanas muy complicadas, tuve un mes intenso desde que nos reunimos con los legisladores el 23 de marzo. El PAN decidió no acompañar esta iniciativa el 13 de abril, conozco la fecha exacta porque la tengo agendada y hago públicas mis reuniones con legisladores. Fue el PAN quien retiró su apoyo, no fue Morena ni el PR, fue el PAN, pues vc nunca suscribió la iniciativa. Yo diría que los tribunales electorales, si bien estamos sujetos a percepciones políticas, lo que importa es el contenido de la decisión, la sentencia y las razones que se exponen.
Yo voté en contra de esa sentencia, estoy claramente convencido de que ya había sido juzgado el periodo de esa dirigencia y tenía que haber aplicado la eficacia refleja de la cosa juzgada porque fue motivo del litigio cuando se emitió la convocatoria, pero bueno, esa ya es la discusión del caso, nada más quería dar ese contexto. El Tribunal es muy transparente.
Ahora voy a exponer, en primer lugar, el marco conceptual en tomo a la interpretación; en segundo lugar, un estudio que hicieron en la Secretaría General de Acuerdos sobre sentencias relevantes en las que el Tribunal Electoral ha hecho uso de esas facultades interpretativas, ya sea basado en principios de carácter constitucional o convencional. ¿Cuáles son los hallazgos del ejercicio empírico, de la evidencia que tenemos sobre lo que ha resuelto el Tribunal?
Inicio diciendo lo obvio, porque ustedes son expertas, expertos en la justicia electoral: la tendencia ha sido creciente: de 199 a la fecha se han resuelto aproximadamente 250 000 asuntos. El ejercicio sobre sentencias en donde se ha ejercido una interpretación basada en principios o de carácter convencional tomó en cuenta 239 sentencias relevantes en el periodo de noviembre de 2016 hasta hace dos semanas.
Vemos también un notable incremento en sentencias basadas en estos principios en los procesos electorales de 2018 y de 2021. Esto refleja el uso creciente de lo que se ha llamado la judicialización de la política, consecuencia de las reformas estructurales que se dieron para crear el TRiFE y después el Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial de la Federación. Eso se puede observar en las nuevas democracias de América Latina: en general las nuevas democracias han exigido una mayor participación de los tribunales a las cortes constitucionales para resolver conflictos políticos.
En la medida en que se ha dado paso a esa judicialización, ha tenido lugar también una serie de cambios que, en cierta medida, fueron desplazando el poder de decisión ya sea informal o semi formal de los actores políticos. ¿Por qué? Porque hay más competencia, la concentración de poder ya no radica en un partido o en el Ejecutivo; en fin, se gestó también un nuevo régimen de separación de poderes con organismos constitucionales autónomos y la pluralidad política rompió el centro de decisión que básicamente se concentraba en el Ejecutivo, empezaron a participar diferentes actores políticos, como señalaba, por ejemplo, el maestro Núñez. Seguramente el presidente de la República Ernesto Zedillo pudo actuar en el caso de Yucatán por la cultura política que tenemos, no sé si otro presidente hubiera podido intervenir de esa manera en un Congreso que no estaba dominado por su partido político, entonces ha cambiado también el poder político y la forma de ejercerlo.
Lo que veo ahora es un clima en donde se quiere regresar parte de ese poder de decisión a los actores políticos, es decir, que se retomen las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación para decidir sobre algunos conflictos electorales. Hemos visto que la Secretaría de Gobernación se reúne con gobernadores, gobernadoras para decidir cómo cumplir la ley. Hemos visto también decretos del intérprete auténtico para decir cómo hay que entender la Constitución y las leyes en un ejercicio de mayoriteo.
Lo juzgamos, se inaplicó ese decreto y la Corte lo declaró inconstitucional. Para mí esas son algunas expresiones de que este intento de revisar lo que ha hecho el Tribunal Electoral también se da en un marco político en donde se está concentrando una vez más el poder político en el Ejecutivo y en una hiper mayoría. Se reclama el poder que tenía por diseño constitucional el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral fue dotado por diseño constitucional de un control de constitucionalidad de leyes y actos que, correctamente, se entendió como un nuevo paradigma constitucional y de derechos humanos en México.
El Tribunal Electoral, tal como dice Beatriz Magaloni y otras autoras, leyó la Constitución y las leyes para incrementar sus atribuciones. Esto lo ha hecho desde sus inicios, desde la primera integración hasta ahora. Este interpretativismo entendido como una expansión de facultades es pertinente porque hay omisiones legislativas que todavía siguen en el silencio respecto a quién ejerce el control judicial del Congreso. Se ha resuelto de manera que se garantice el acceso a la justicia por un principio básico del Estado de derecho, porque alguna institución tiene que responder en la resolución de conflictos para que estos no deriven en violencia e ingobernabilidad.
Esta judicialización de la política puede tener impactos positivos o negativos en la democracia representativa y en la concepción del Estado de derecho, lo cual incluye nuestra concepción de separación de poderes. Un impacto positivo sería que los tribunales de última instancia finalmente ejerzan su función de control de los otros poderes públicos y de otras instituciones públicas y en ese ejercicio de contrapeso en su vertiente de rol contramayoritario, protejan los derechos de las minorías o de los grupos menos favorecidos o históricamente discriminados.
Por otro lado, un impacto negativo puede ser el uso de los tribunales como un mecanismo político para desequilibrar la relación entre las dirigencias y sus militantes, para extender los periodos de las dirigencias, para resolver asuntos políticamente y no con el correcto criterio jurídico. Los tribunales capturados por la política. Nuestro diseño institucional, que garantiza la independencia judicial, también puede perfeccionarse, por supuesto, pues los tribunales electorales, la Sala Superior, las salas regionales siempre están expuestas a tal captura y entonces hay un efecto negativo de la judicialización de esa política.
Por otro lado, también puede existir un activismo judicial o incluso excesos, como lo han dicho legisladores de ambas cámaras. Ha sido muy interesante escuchar aquí a los legisladores y sería muy interesante un debate sobre cuál es su concepción de separación de poderes. Ciertamente hay críticas legítimas sobre el activismo judicial en México y en el mundo. Si bien es cierto que el modelo de justicia electoral mexicano es sui géneris, también decía Sartori que el modelo de sistema político en México era sui géneris. Que no nos extrañe que la solución que se creó para resolver los problemas de un sistema político muy particular sea también una solución atípica. Si fuéramos Suecia, Dinamarca, otra sería la solución, cada país resuelve sus problemas estructurales atendiendo a sus contextos y a lo posible políticamente.
Hay veintinueve países que tienen una instancia especializada en materia electoral que resuelve conflictos. Esto se da en América, en Europa, en Asia, en África. En distintos continentes ha sido creciente esta solución de tener un órgano especializado en materia electoral para resolver conflictos. En México, esta decisión permitió hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Corte constitucional en su máxima expresión y entonces, para no politizarla con asuntos electorales, se crea el Tribunal Electoral en esa transición.
Hay todavía muchos problemas estructurales que resolver en el ámbito de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad y de amparo. Yo vería con reservas académicas que la Suprema Corte resolviera conflictos interparlamentarios relativos, por ejemplo, si tiene derecho un senador o una legisladora a integrar la Comisión Permanente. Creo que hoy en día todavía podemos ver que hay una dependencia estructural de la política y de la economía en México y que los tribunales no están exentos de ello.
El protagonismo de los tribunales, digámoslo así, ha sido una exigencia de los propios actores políticos, pues el Tribunal Electoral no actúa de oficio, tienen que entrar casos para poder resolver. Claro, hay distintos tipos de protagonismo: el que se dio en la primera integración, por ejemplo, en un contexto en donde se estaba gestando el derecho electoral, podríamos decir que la primera integración creó el derecho electoral y después lo recogió el legislador. Entonces tenemos un problema con la creación del derecho o no lo tenemos. Me parece que en materia electoral siempre se ha creado derecho, desde sus inicios. ¿Cuál es la tensión entre el Poder Legislativo y un Tribunal de última instancia?
Unos tienen la potestad para crear leyes y otros de aplicarla o interpretarla. Es una tensión natural en una democracia joven y vibrante como la mexicana, es algo saludable. Seguramente podría ser una especie de captura el hecho de que el Tribunal o la Corte Constitucional resolvieran conforme a lo que dijeron los legisladores. No puede sostenerse que la ley proporcione una respuesta única a cada caso y además las reglas tampoco son claras. ¿A quién se le debería atribuir, en primera instancia, la responsabilidad de la claridad en la ley? ¿Al tribunal o a quien la ha redactado” Si se quiere que los partidos políticos y los senadores y las diputadas puedan expresarse a favor o en contra en el proceso de revocación de mandato, lo hubieran redactado así, porque si no lo dicen la Corte interpreta. El NnF era el único con posibilidad de hacer propaganda en torno a la revocación de mandato, la Constitución lo dice: el Inf es el único y ninguna persona podrá adquirir tiempos en radio y televisión para hacer propaganda a favor o en contra de la revocación de mandato.
Entonces yo acepto que es saludable, deseable y constructivo que haya crítica respecto a la claridad de las reglas que emanan de las sentencias o de la interpretación de un Tribunal, pero no estoy viendo una crítica respecto de la claridad de las reglas que redacta el Poder Legislativo. No dan respuestas a todo y tampoco se espera que las den. Los legisladores han querido regular la materia electoral en la Constitución y en tres leyes, y en épocas más recientes optaron por decirle al Tribunal que tiene límites, como fue el caso de la nulidad por la causal abstracta. Después llevaron a la Constitución las causales expresas para anular y los supuestos en la ley.
Es facultad del legislador emitir leyes, pero es su responsabilidad la claridad porque es responsabilidad de los jueces y de las juezas interpretar cuando hay ambigiiedad. Entonces yo diría que el ejercicio de reflexión y autocrítica tiene que darse en ambos ámbitos: en el legislativo y en el judicial. Ahora hay corrientes interpretativas que proponen orillar a los tribunales a una interpretación literal de la ley y en el mejor de los casos a una interpretación histórica y esto limita su discrecionalidad, pero las teorías interpretativas para los tribunales son márgenes o criterios orientadores porque las sentencias se hacen y se deciden con lo que está en la ley, lo que es ley, no con la doctrina. Esta apoya, ayuda, permite explicar conceptos.
En México no tenemos una corriente interpretativa que le exija a los tribunales una interpretación literal de la ley, salvo en materia penal. Es un reto
—]
demostrar que nuestra profesión tiene un valor más allá de aplicar la ley de manera literal, lo que podría hacer cualquier persona. La profesión legal ha tenido una evolución tan importante como la de la Ciencia Política, como la de la Economía. Hoy por hoy existe una tecnología jurídica, se han desarrollado tantos métodos interpretativos, tantos criterios que yo esperaría que en un debate sobre interpretación jurídica las y los legisladores estudiaran un poquito más, de verdad, lo digo con respeto, es algo que les debemos exigir porque la exposición de motivos que justificaba esta iniciativa hacía referencia a una teoría de la interpretación literal de la ley con citas académicas a la doctrina alemana, pero en materia penal.
No están regulando la materia penal, están regulando la Constitución, la interpretación constitucional, la interpretación del derecho público electoral, pero bueno, lo que quiero decir es que la perspectiva formalista ya se abandonó desde hace mucho tiempo. El artículo 14 constitucional nos dice que ante la falta de una interpretación gramatical de una norma, los tribunales deben recurrir a los principios generales del derecho; a los principios de esta Constitución, dice el artículo primero.
De ahí no se justifica el paso a un activismo judicial en sentido negativo, pero también hay que reconocer que cuando se habla de teoría de interpretación se acepta que los jueces tomen decisiones políticas, en el sentido valorativo: entre dos interpretaciones posibles la decisión de por cuál optar va a ser valorativa, los jueces no pueden evitar hacer política. No se puede interpretar cualquier cosa, pero es un acto de voluntad decidir por cuál interpretación se opta.
Hay que aceptar que los Tribunales tienen un nivel de discrecionalidad para decidir y que ese nivel de discrecionalidad sí puede estar reglado. Yo como magistrado sólo puedo interpretar dentro de los parámetros que me da el legislador, pero repito, en México la Constitución me da tales parámetros: desde el primero constitucional. Creo que es el 21 el que dice que la interpretación debe evitar caer en formalismos excesivos que impidan la impartición de justicia. Debemos partir de esa base para la discusión de la evidencia empírica: el Tribunal Electoral ha recurrido al principio de proporcionalidad para resolver casos en múltiples ocasiones y tienen que ver desde la temporalidad para el registro de un nuevo partido hasta la proporcionalidad para suscribir, por ejemplo, las manifestaciones de apoyo en el proceso de revocación de mandato.
A partir del estudio de 239 sentencias relevantes se encontró que el desarrollo interpretativo del Tribunal es en torno a las siguientes temáticas: acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, mismas que no están reguladas; sentencias sobre la facultad fiscalizadora del INF, algo que está muy regulado; temas vinculados con el registro de candidaturas y asuntos relacionados con la integración de autoridades electorales; asuntos interpartidistas y muy pocos asuntos relacionados con el derecho parlamentario o más propiamente dicho, con el derecho electoral en su vertiente del derecho a ser votado, es decir, al ejercicio de la función como representante popular.
Los datos muestran que el Tribunal ha intervenido en muy pocas ocasiones. Es realmente escaso el número de asuntos en donde ha intervenido respecto de las problemáticas que hoy preocupan a diversos actores políticos. Por ejemplo, cuarenta y nueve sentencias respecto de acciones afirmativas entre 239 sentencias relevantes de un universo de miles y miles de sentencias. Estamos hablando realmente de pocos casos.
Sobre actos interpartidistas, diez casos; sobre unidad de elección, ocho casos; límites al derecho parlamentario, cinco casos. Es decir, estamos hablando aproximadamente de sesenta sentencias que motivaron el más reciente debate sobre las facultades de interpretación del Tribunal. Sesenta casos iban a dar lugar a que el Tribunal, en ningún caso, pudiera resolver más allá del tenor literal de la ley, según la iniciativa. Por estas sentencias el Congreso pretendía darle al Poder Legislativo la facultad exclusiva de establecer acciones afirmativas en materia electoral, es decir, la Corte no podría establecer acciones afirmativas, tampoco la Sala Superior, ningún tribunal electoral ni las autoridades electorales administrativas, ni el NE ni los oPL, nadie, sólo el Congreso.
La evolución de las acciones afirmativas dependería de las mayorías porque básicamente una ley la prueba una mayoría, y si bien hay críticas a que los tribunales tienen un déficit democrático, también hay críticas al ejercicio de las mayorías que van arrastrando los derechos de las minorías. Otro hallazgo interesante en este ejercicio es que el Tribunal Electoral toma este tipo de decisiones en coyunturas de elecciones, es decir, es casi imposible lograr que la percepción política de los asuntos que resuelva sea ajena a las elecciones y a los procesos político electorales, siempre va a haber un contexto político que meta una sentencia en la lógica de la negociación, si así se quiere percibir.
La resolución de estas votaciones tampoco es fácil: el 57.7% de las sentencias relevantes son emitidas por unanimidad de votos, por mayoría el 42.6 %. Cuando los estándares de unanimidad son arriba del 85%, sí hay una diferencia significativa. Otra cosa que descubrí es que el magistrado más activista soy yo. Pensé que no porque pongo muchos votos particulares sobre algunas de estas sentencias, pero tengo cincuenta y tres sentencias, según la Secretaría General, en donde se recurrió a estas facultades interpretativas; el magistrado Fuentes treinta y ocho; la magistrada Otálora treinta y siete; el magistrado Indalfer treinta y uno; la magistrada Soto veintisiete; el magistrado Vargas veintisiete; y el magistrado de la Mata veintiséis, de las 238 revisadas de ese grupo.
Finalmente, ¿qué se ha logrado? A nivel Federal, el Tribunal Electoral ha emitido acciones afirmativas para postulación e integración de congresos que han llevado a sesenta y cinco fórmulas de diputadas y diputados en 2021 y trece en 2018. Todos sabemos que con la paridad vertical y horizontal hay mayor cantidad de mujeres en congresos estatales. Por lo que hace a la representación indígena, para que tengan un contexto, en 2006 los partidos políticos integraron catorce diputaciones sin acciones afirmativas, en 2009, diez, en 2012, siete, en 2015, seis. Una tendencia decreciente. En 2018, que ya hubo una acción afirmativa, subió a trece, casi como en 2006. En cuestiones indígenas se ha invertido mucho desde el punto de vista del diseño institucional y los resultados iban decrecientes. La acción afirmativa del NE, corregida por el Tribunal, dio lugar a trece diputaciones y en 2021 a treinta y seis.
¿Que mas se ha hecho? Se na distinguido entre el derecho parlamentario y el derecho electoral; doce temas que ya no les voy aquí a precisar se delinearon como puramente parlamentarios, entre ellos el de la integración de la Junta de Coordinación Política y las Comisiones Legislativas, que fue el caso de Morelos que citaba Jorge, así que no sabemos si será una nueva discusión o no porque ya el Tribunal ha dicho que eso es materia estrictamente parlamentaria. También se ha profundizado en criterios de integración de órganos parlamentarios: en el caso de la Comisión Permanente se tomaron dos decisiones, estableciendo que los legisladores electos popularmente y la ciudadanía tienen que tener representación en todos los órganos legislativos, ¿cómo? a través de los grupos parlamentarios, que son la figura con la que se organiza el Congreso. Hay tres órganos legislativos: diputados, senadores y Comisión Permanente. Por lo tanto, la ciudadanía debe estar representada en la Comisión Permanente a través de los grupos parlamentarios, respetando la forma en que se gobierna el Congreso.
No dijimos: “cada legislador debe participar”, sino: “a través de cómo te organizas tú, Congreso, debes representar a todos aquellos que integran un grupo parlamentario, un grupo plural, reglaméntalo. Eso fue lo que se dijo. ¿De quién es el exceso”, ¿del Tribunal al decir que un grupo parlamentario como MC, que tiene mayor representatividad que el PRD y que otros partidos en la Cámara de Diputados, no tenga lugar en la Comisión Permanente? El exceso es de los partidos políticos que, sin reglas explicitas ni claras, deciden quién entra y no entra, porque son acuerdos políticos. El Pr sí entra porque se lo cede el PRI o se lo cede el PAN. El verde no entra, el PT no entra, pero se lo cede Morena, entonces Me, que representa un porcentaje de la ciudadanía más relevante que PT y que PRD no entra ¿por qué?, porque no tiene coalición legislativa.
Pero el Congreso tiene un límite y ese límite está en la Constitución y la Constitución le da derecho a la ciudadanía a estar representada en todos los órganos legislativos, ¿cómo?, pues a través de los grupos parlamentarios. Debes asignar atendiendo a dos principios que rigen la vida parlamentaria: proporcionalidad y representatividad. Dijeron que lo iban a hacer, pero no hicieron nada, ni legislaron ni reglamentaron ni cumplieron la sentencia.
¿Queremos que la Constitución diga que el NE podrá ser presidido por una mujer después de treinta años de ser presidido por un hombre? Creo que no es necesario, por eso tienen un margen de interpretación los tribunales de última instancia como la Sala Superior, porque pusieron en la Constitución la paridad total, porque existe el principio de igualdad y no discriminación, porque históricamente hemos visto que hay barreras estructurales, techos de cristal, pisos pegajosos y diganme el concepto que quieran para describir lo que en la realidad es una discriminación. Y que el Tribunal diga en esta ocasión: alternancia, es un exceso”, porque esa es la pregunta en este seminario.
Eso es lo que ha decidido el Tribunal. También se ha pronunciado sobre las dirigencias de los partidos, lo que también se corresponde con lo que a nivel comparativo se muestra respecto de lo que hacen los tribunales hoy en día: una mayor intervención judicial para expandir libertades civiles, para aplicar estrictamente las restricciones y para respaldar el status quo cuando eso permite la funcionalidad de la democracia, cuando eso garantiza la gobernabilidad. En Estados Unidos se ha dado ampliamente este debate, pero no quiero dejar de pasar desapercibido que han sido los líderes del Partido Republicano quienes denuncian el activismo judicial y defienden la contención judicial, Ustedes revisen las últimas decisiones de la Suprema Corte y díganos si ese es el rumbo en el que habría que ir, porque los estudios empíricos demuestran que las inconsistencias en la aplicación del derecho y los temores en los que se fundamentan las posturas de algunos actores políticos representan pocos casos O
percepción pública o política del asunto
de la dirigencia de Morena y creo que esto ilustra que el Tribunal Electoral tiene mucho trabajo por difundir cómo funciona, cómo trabaja, porque las percepciones están construidas desde la perspectiva de quien recibe información. No necesariamente se recibe la información pertinente. Sobre este asunto de Morena, primero que nada, hay que explicar: ¿cuándo se puede resolver un asunto?”
¿Cuándo se puede listar un asunto para resolución? Lo decide la magistrada ponente o el magistrado ponente; en este Tribunal no lo decide la presidencia del Tribunal, así está el reglamento y así están nuestros lineamientos: quien decide si se tiene listo un proyecto en una semana, en un mes, o en tres meses es la magistratura a la cual se le turnó el asunto. Desde hace un año los asuntos se turnan aleatoriamente. Para ir al caso concreto, la magistrada Otálora circuló el proyecto específico, pero además lo hizo público en un ejercicio de transparencia. ¿Y por qué de transparencia” Porque sabemos que el Tribunal Electoral, como muchas instituciones públicas, tiene una alta porosidad: si no lo publica la ponente, se va a filtrar y va a aparecer en un periódico comúnmente llamado “Milenio”, y se va a quejar el resto de la prensa. Entonces, por equilibrio informativo, se hacen públicos los proyectos cuando lo decide la ponente o el ponente. Desde que asumí la presidencia del TEPF, todos los viernes a las doce del día se da a conocer públicamente la lista de los asuntos que resolveremos en la siguiente sesión pública, es decir, que los asuntos que se resolvieron el 12 de abril los listamos e hicimos públicos el 7 de abril.
Ahí no aparecía el de Morena. Para el 12 de abril los magistrados De la Mata y Soto habían pedido vacaciones, y el magistrado Vargas solicitó autorización
* Magistrado presidente del TEPJF. ' SUP-JDC-1471/2022 y acumulados, relativo a la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a los documentos básicos del partido político Morena.
para una comisión en Nueva York. El 12 de abril estaría constituido el quórum mínimo para resolver el asunto con cuatro magistraturas, pero el magistrado Vargas hizo una petición de que no se resolviera ese día pues no estarían presentes varios magistrados. Aunque no se requiere la totalidad, un quórum mínimo de cuatro tampoco es deseable para resolver tal asunto, por lo que le pedí a la magistrada que no se listara el 7 de abril y ella aceptó.
El viernes l4 sí se publicó el asunto de Morena, y se resolvió el 19 a pesar de que el magistrado Vargas insistió en que se retirara. Argumentaba dos cosas: uno, que él no iba a estar porque había solicitado una comisión a Francia, y dos, que la magistrada Soto no Iba a estar tampoco porque había solicitado una comisión a Buenos Aires, además de que el asunto se tenía que resolver al mismo tiempo que el caso de la dirigencia del PRI. La magistrada ponente no permitió retirarlo.
Nuestros lineamientos señalan que en la sesión pública se puede presentar la solicitud del magistrado para que se retire, pero el magistrado canceló su comisión a Francia y estuvo presente, por lo que retiró esa petición y estábamos seis magistrados, para mí un quórum pertinente para resolver. Así se resolvió el 19 de abril. Esta es la explicación burocrática de cómo se listan y cómo se resuelven los asuntos, lo que no deja de ser susceptible de apreciaciones y creo que eso es lo relevante del comentario del senador Zepeda.
El asunto lo circuló la magistrada en medio del debate sobre una iniciativa de reforma que implicaba las facultades de interpretación del Tribunal. Este caso ya llevaba algunos meses en instrucción. Aunado a ello, se promovió por la parte actora, John Ackerman, un incidente de excitativa de justicia, o sea: “ya resuelvan porque está pasando el tiempo”. La excitativa de justicia se resolvió previamente. Por lo tanto, la magistrada consideró circular su proyecto. Esperar hubiera sido resolver hasta mayo.
Con el sentido en que se resolvió no hubiera tenido ninguna diferencia, pero si hubiese sido otro el sentido sí importa la oportunidad de la decisión para los partidos políticos. La valoración es de quien circula. No me imagino cuál hubiera sido la percepción pública si lo hubiéramos dejado en suspenso un mes. Fueron semanas muy complicadas, tuve un mes intenso desde que nos reunimos con los legisladores el 23 de marzo. El PAN decidió no acompañar esta iniciativa el 13 de abril, conozco la fecha exacta porque la tengo agendada y hago públicas mis reuniones con legisladores. Fue el PAN quien retiró su apoyo, no fue Morena ni el PR, fue el PAN, pues vc nunca suscribió la iniciativa. Yo diría que los tribunales electorales, si bien estamos sujetos a percepciones políticas, lo que importa es el contenido de la decisión, la sentencia y las razones que se exponen.
Yo voté en contra de esa sentencia, estoy claramente convencido de que ya había sido juzgado el periodo de esa dirigencia y tenía que haber aplicado la eficacia refleja de la cosa juzgada porque fue motivo del litigio cuando se emitió la convocatoria, pero bueno, esa ya es la discusión del caso, nada más quería dar ese contexto. El Tribunal es muy transparente.
Ahora voy a exponer, en primer lugar, el marco conceptual en tomo a la interpretación; en segundo lugar, un estudio que hicieron en la Secretaría General de Acuerdos sobre sentencias relevantes en las que el Tribunal Electoral ha hecho uso de esas facultades interpretativas, ya sea basado en principios de carácter constitucional o convencional. ¿Cuáles son los hallazgos del ejercicio empírico, de la evidencia que tenemos sobre lo que ha resuelto el Tribunal?
Inicio diciendo lo obvio, porque ustedes son expertas, expertos en la justicia electoral: la tendencia ha sido creciente: de 199 a la fecha se han resuelto aproximadamente 250 000 asuntos. El ejercicio sobre sentencias en donde se ha ejercido una interpretación basada en principios o de carácter convencional tomó en cuenta 239 sentencias relevantes en el periodo de noviembre de 2016 hasta hace dos semanas.
Vemos también un notable incremento en sentencias basadas en estos principios en los procesos electorales de 2018 y de 2021. Esto refleja el uso creciente de lo que se ha llamado la judicialización de la política, consecuencia de las reformas estructurales que se dieron para crear el TRiFE y después el Tribunal Electoral como parte del Poder Judicial de la Federación. Eso se puede observar en las nuevas democracias de América Latina: en general las nuevas democracias han exigido una mayor participación de los tribunales a las cortes constitucionales para resolver conflictos políticos.
En la medida en que se ha dado paso a esa judicialización, ha tenido lugar también una serie de cambios que, en cierta medida, fueron desplazando el poder de decisión ya sea informal o semi formal de los actores políticos. ¿Por qué? Porque hay más competencia, la concentración de poder ya no radica en un partido o en el Ejecutivo; en fin, se gestó también un nuevo régimen de separación de poderes con organismos constitucionales autónomos y la pluralidad política rompió el centro de decisión que básicamente se concentraba en el Ejecutivo, empezaron a participar diferentes actores políticos, como señalaba, por ejemplo, el maestro Núñez. Seguramente el presidente de la República Ernesto Zedillo pudo actuar en el caso de Yucatán por la cultura política que tenemos, no sé si otro presidente hubiera podido intervenir de esa manera en un Congreso que no estaba dominado por su partido político, entonces ha cambiado también el poder político y la forma de ejercerlo.
Lo que veo ahora es un clima en donde se quiere regresar parte de ese poder de decisión a los actores políticos, es decir, que se retomen las mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación para decidir sobre algunos conflictos electorales. Hemos visto que la Secretaría de Gobernación se reúne con gobernadores, gobernadoras para decidir cómo cumplir la ley. Hemos visto también decretos del intérprete auténtico para decir cómo hay que entender la Constitución y las leyes en un ejercicio de mayoriteo.
Lo juzgamos, se inaplicó ese decreto y la Corte lo declaró inconstitucional. Para mí esas son algunas expresiones de que este intento de revisar lo que ha hecho el Tribunal Electoral también se da en un marco político en donde se está concentrando una vez más el poder político en el Ejecutivo y en una hiper mayoría. Se reclama el poder que tenía por diseño constitucional el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral fue dotado por diseño constitucional de un control de constitucionalidad de leyes y actos que, correctamente, se entendió como un nuevo paradigma constitucional y de derechos humanos en México.
El Tribunal Electoral, tal como dice Beatriz Magaloni y otras autoras, leyó la Constitución y las leyes para incrementar sus atribuciones. Esto lo ha hecho desde sus inicios, desde la primera integración hasta ahora. Este interpretativismo entendido como una expansión de facultades es pertinente porque hay omisiones legislativas que todavía siguen en el silencio respecto a quién ejerce el control judicial del Congreso. Se ha resuelto de manera que se garantice el acceso a la justicia por un principio básico del Estado de derecho, porque alguna institución tiene que responder en la resolución de conflictos para que estos no deriven en violencia e ingobernabilidad.
Esta judicialización de la política puede tener impactos positivos o negativos en la democracia representativa y en la concepción del Estado de derecho, lo cual incluye nuestra concepción de separación de poderes. Un impacto positivo sería que los tribunales de última instancia finalmente ejerzan su función de control de los otros poderes públicos y de otras instituciones públicas y en ese ejercicio de contrapeso en su vertiente de rol contramayoritario, protejan los derechos de las minorías o de los grupos menos favorecidos o históricamente discriminados.
Por otro lado, un impacto negativo puede ser el uso de los tribunales como un mecanismo político para desequilibrar la relación entre las dirigencias y sus militantes, para extender los periodos de las dirigencias, para resolver asuntos políticamente y no con el correcto criterio jurídico. Los tribunales capturados por la política. Nuestro diseño institucional, que garantiza la independencia judicial, también puede perfeccionarse, por supuesto, pues los tribunales electorales, la Sala Superior, las salas regionales siempre están expuestas a tal captura y entonces hay un efecto negativo de la judicialización de esa política.
Por otro lado, también puede existir un activismo judicial o incluso excesos, como lo han dicho legisladores de ambas cámaras. Ha sido muy interesante escuchar aquí a los legisladores y sería muy interesante un debate sobre cuál es su concepción de separación de poderes. Ciertamente hay críticas legítimas sobre el activismo judicial en México y en el mundo. Si bien es cierto que el modelo de justicia electoral mexicano es sui géneris, también decía Sartori que el modelo de sistema político en México era sui géneris. Que no nos extrañe que la solución que se creó para resolver los problemas de un sistema político muy particular sea también una solución atípica. Si fuéramos Suecia, Dinamarca, otra sería la solución, cada país resuelve sus problemas estructurales atendiendo a sus contextos y a lo posible políticamente.
Hay veintinueve países que tienen una instancia especializada en materia electoral que resuelve conflictos. Esto se da en América, en Europa, en Asia, en África. En distintos continentes ha sido creciente esta solución de tener un órgano especializado en materia electoral para resolver conflictos. En México, esta decisión permitió hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Corte constitucional en su máxima expresión y entonces, para no politizarla con asuntos electorales, se crea el Tribunal Electoral en esa transición.
Hay todavía muchos problemas estructurales que resolver en el ámbito de las controversias constitucionales, de las acciones de inconstitucionalidad y de amparo. Yo vería con reservas académicas que la Suprema Corte resolviera conflictos interparlamentarios relativos, por ejemplo, si tiene derecho un senador o una legisladora a integrar la Comisión Permanente. Creo que hoy en día todavía podemos ver que hay una dependencia estructural de la política y de la economía en México y que los tribunales no están exentos de ello.
El protagonismo de los tribunales, digámoslo así, ha sido una exigencia de los propios actores políticos, pues el Tribunal Electoral no actúa de oficio, tienen que entrar casos para poder resolver. Claro, hay distintos tipos de protagonismo: el que se dio en la primera integración, por ejemplo, en un contexto en donde se estaba gestando el derecho electoral, podríamos decir que la primera integración creó el derecho electoral y después lo recogió el legislador. Entonces tenemos un problema con la creación del derecho o no lo tenemos. Me parece que en materia electoral siempre se ha creado derecho, desde sus inicios. ¿Cuál es la tensión entre el Poder Legislativo y un Tribunal de última instancia?
Unos tienen la potestad para crear leyes y otros de aplicarla o interpretarla. Es una tensión natural en una democracia joven y vibrante como la mexicana, es algo saludable. Seguramente podría ser una especie de captura el hecho de que el Tribunal o la Corte Constitucional resolvieran conforme a lo que dijeron los legisladores. No puede sostenerse que la ley proporcione una respuesta única a cada caso y además las reglas tampoco son claras. ¿A quién se le debería atribuir, en primera instancia, la responsabilidad de la claridad en la ley? ¿Al tribunal o a quien la ha redactado” Si se quiere que los partidos políticos y los senadores y las diputadas puedan expresarse a favor o en contra en el proceso de revocación de mandato, lo hubieran redactado así, porque si no lo dicen la Corte interpreta. El NnF era el único con posibilidad de hacer propaganda en torno a la revocación de mandato, la Constitución lo dice: el Inf es el único y ninguna persona podrá adquirir tiempos en radio y televisión para hacer propaganda a favor o en contra de la revocación de mandato.
Entonces yo acepto que es saludable, deseable y constructivo que haya crítica respecto a la claridad de las reglas que emanan de las sentencias o de la interpretación de un Tribunal, pero no estoy viendo una crítica respecto de la claridad de las reglas que redacta el Poder Legislativo. No dan respuestas a todo y tampoco se espera que las den. Los legisladores han querido regular la materia electoral en la Constitución y en tres leyes, y en épocas más recientes optaron por decirle al Tribunal que tiene límites, como fue el caso de la nulidad por la causal abstracta. Después llevaron a la Constitución las causales expresas para anular y los supuestos en la ley.
Es facultad del legislador emitir leyes, pero es su responsabilidad la claridad porque es responsabilidad de los jueces y de las juezas interpretar cuando hay ambigiiedad. Entonces yo diría que el ejercicio de reflexión y autocrítica tiene que darse en ambos ámbitos: en el legislativo y en el judicial. Ahora hay corrientes interpretativas que proponen orillar a los tribunales a una interpretación literal de la ley y en el mejor de los casos a una interpretación histórica y esto limita su discrecionalidad, pero las teorías interpretativas para los tribunales son márgenes o criterios orientadores porque las sentencias se hacen y se deciden con lo que está en la ley, lo que es ley, no con la doctrina. Esta apoya, ayuda, permite explicar conceptos.
En México no tenemos una corriente interpretativa que le exija a los tribunales una interpretación literal de la ley, salvo en materia penal. Es un reto
—]
demostrar que nuestra profesión tiene un valor más allá de aplicar la ley de manera literal, lo que podría hacer cualquier persona. La profesión legal ha tenido una evolución tan importante como la de la Ciencia Política, como la de la Economía. Hoy por hoy existe una tecnología jurídica, se han desarrollado tantos métodos interpretativos, tantos criterios que yo esperaría que en un debate sobre interpretación jurídica las y los legisladores estudiaran un poquito más, de verdad, lo digo con respeto, es algo que les debemos exigir porque la exposición de motivos que justificaba esta iniciativa hacía referencia a una teoría de la interpretación literal de la ley con citas académicas a la doctrina alemana, pero en materia penal.
No están regulando la materia penal, están regulando la Constitución, la interpretación constitucional, la interpretación del derecho público electoral, pero bueno, lo que quiero decir es que la perspectiva formalista ya se abandonó desde hace mucho tiempo. El artículo 14 constitucional nos dice que ante la falta de una interpretación gramatical de una norma, los tribunales deben recurrir a los principios generales del derecho; a los principios de esta Constitución, dice el artículo primero.
De ahí no se justifica el paso a un activismo judicial en sentido negativo, pero también hay que reconocer que cuando se habla de teoría de interpretación se acepta que los jueces tomen decisiones políticas, en el sentido valorativo: entre dos interpretaciones posibles la decisión de por cuál optar va a ser valorativa, los jueces no pueden evitar hacer política. No se puede interpretar cualquier cosa, pero es un acto de voluntad decidir por cuál interpretación se opta.
Hay que aceptar que los Tribunales tienen un nivel de discrecionalidad para decidir y que ese nivel de discrecionalidad sí puede estar reglado. Yo como magistrado sólo puedo interpretar dentro de los parámetros que me da el legislador, pero repito, en México la Constitución me da tales parámetros: desde el primero constitucional. Creo que es el 21 el que dice que la interpretación debe evitar caer en formalismos excesivos que impidan la impartición de justicia. Debemos partir de esa base para la discusión de la evidencia empírica: el Tribunal Electoral ha recurrido al principio de proporcionalidad para resolver casos en múltiples ocasiones y tienen que ver desde la temporalidad para el registro de un nuevo partido hasta la proporcionalidad para suscribir, por ejemplo, las manifestaciones de apoyo en el proceso de revocación de mandato.
A partir del estudio de 239 sentencias relevantes se encontró que el desarrollo interpretativo del Tribunal es en torno a las siguientes temáticas: acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad, mismas que no están reguladas; sentencias sobre la facultad fiscalizadora del INF, algo que está muy regulado; temas vinculados con el registro de candidaturas y asuntos relacionados con la integración de autoridades electorales; asuntos interpartidistas y muy pocos asuntos relacionados con el derecho parlamentario o más propiamente dicho, con el derecho electoral en su vertiente del derecho a ser votado, es decir, al ejercicio de la función como representante popular.
Los datos muestran que el Tribunal ha intervenido en muy pocas ocasiones. Es realmente escaso el número de asuntos en donde ha intervenido respecto de las problemáticas que hoy preocupan a diversos actores políticos. Por ejemplo, cuarenta y nueve sentencias respecto de acciones afirmativas entre 239 sentencias relevantes de un universo de miles y miles de sentencias. Estamos hablando realmente de pocos casos.
Sobre actos interpartidistas, diez casos; sobre unidad de elección, ocho casos; límites al derecho parlamentario, cinco casos. Es decir, estamos hablando aproximadamente de sesenta sentencias que motivaron el más reciente debate sobre las facultades de interpretación del Tribunal. Sesenta casos iban a dar lugar a que el Tribunal, en ningún caso, pudiera resolver más allá del tenor literal de la ley, según la iniciativa. Por estas sentencias el Congreso pretendía darle al Poder Legislativo la facultad exclusiva de establecer acciones afirmativas en materia electoral, es decir, la Corte no podría establecer acciones afirmativas, tampoco la Sala Superior, ningún tribunal electoral ni las autoridades electorales administrativas, ni el NE ni los oPL, nadie, sólo el Congreso.
La evolución de las acciones afirmativas dependería de las mayorías porque básicamente una ley la prueba una mayoría, y si bien hay críticas a que los tribunales tienen un déficit democrático, también hay críticas al ejercicio de las mayorías que van arrastrando los derechos de las minorías. Otro hallazgo interesante en este ejercicio es que el Tribunal Electoral toma este tipo de decisiones en coyunturas de elecciones, es decir, es casi imposible lograr que la percepción política de los asuntos que resuelva sea ajena a las elecciones y a los procesos político electorales, siempre va a haber un contexto político que meta una sentencia en la lógica de la negociación, si así se quiere percibir.
La resolución de estas votaciones tampoco es fácil: el 57.7% de las sentencias relevantes son emitidas por unanimidad de votos, por mayoría el 42.6 %. Cuando los estándares de unanimidad son arriba del 85%, sí hay una diferencia significativa. Otra cosa que descubrí es que el magistrado más activista soy yo. Pensé que no porque pongo muchos votos particulares sobre algunas de estas sentencias, pero tengo cincuenta y tres sentencias, según la Secretaría General, en donde se recurrió a estas facultades interpretativas; el magistrado Fuentes treinta y ocho; la magistrada Otálora treinta y siete; el magistrado Indalfer treinta y uno; la magistrada Soto veintisiete; el magistrado Vargas veintisiete; y el magistrado de la Mata veintiséis, de las 238 revisadas de ese grupo.
Finalmente, ¿qué se ha logrado? A nivel Federal, el Tribunal Electoral ha emitido acciones afirmativas para postulación e integración de congresos que han llevado a sesenta y cinco fórmulas de diputadas y diputados en 2021 y trece en 2018. Todos sabemos que con la paridad vertical y horizontal hay mayor cantidad de mujeres en congresos estatales. Por lo que hace a la representación indígena, para que tengan un contexto, en 2006 los partidos políticos integraron catorce diputaciones sin acciones afirmativas, en 2009, diez, en 2012, siete, en 2015, seis. Una tendencia decreciente. En 2018, que ya hubo una acción afirmativa, subió a trece, casi como en 2006. En cuestiones indígenas se ha invertido mucho desde el punto de vista del diseño institucional y los resultados iban decrecientes. La acción afirmativa del NE, corregida por el Tribunal, dio lugar a trece diputaciones y en 2021 a treinta y seis.
¿Que mas se ha hecho? Se na distinguido entre el derecho parlamentario y el derecho electoral; doce temas que ya no les voy aquí a precisar se delinearon como puramente parlamentarios, entre ellos el de la integración de la Junta de Coordinación Política y las Comisiones Legislativas, que fue el caso de Morelos que citaba Jorge, así que no sabemos si será una nueva discusión o no porque ya el Tribunal ha dicho que eso es materia estrictamente parlamentaria. También se ha profundizado en criterios de integración de órganos parlamentarios: en el caso de la Comisión Permanente se tomaron dos decisiones, estableciendo que los legisladores electos popularmente y la ciudadanía tienen que tener representación en todos los órganos legislativos, ¿cómo? a través de los grupos parlamentarios, que son la figura con la que se organiza el Congreso. Hay tres órganos legislativos: diputados, senadores y Comisión Permanente. Por lo tanto, la ciudadanía debe estar representada en la Comisión Permanente a través de los grupos parlamentarios, respetando la forma en que se gobierna el Congreso.
No dijimos: “cada legislador debe participar”, sino: “a través de cómo te organizas tú, Congreso, debes representar a todos aquellos que integran un grupo parlamentario, un grupo plural, reglaméntalo. Eso fue lo que se dijo. ¿De quién es el exceso”, ¿del Tribunal al decir que un grupo parlamentario como MC, que tiene mayor representatividad que el PRD y que otros partidos en la Cámara de Diputados, no tenga lugar en la Comisión Permanente? El exceso es de los partidos políticos que, sin reglas explicitas ni claras, deciden quién entra y no entra, porque son acuerdos políticos. El Pr sí entra porque se lo cede el PRI o se lo cede el PAN. El verde no entra, el PT no entra, pero se lo cede Morena, entonces Me, que representa un porcentaje de la ciudadanía más relevante que PT y que PRD no entra ¿por qué?, porque no tiene coalición legislativa.
Pero el Congreso tiene un límite y ese límite está en la Constitución y la Constitución le da derecho a la ciudadanía a estar representada en todos los órganos legislativos, ¿cómo?, pues a través de los grupos parlamentarios. Debes asignar atendiendo a dos principios que rigen la vida parlamentaria: proporcionalidad y representatividad. Dijeron que lo iban a hacer, pero no hicieron nada, ni legislaron ni reglamentaron ni cumplieron la sentencia.
¿Queremos que la Constitución diga que el NE podrá ser presidido por una mujer después de treinta años de ser presidido por un hombre? Creo que no es necesario, por eso tienen un margen de interpretación los tribunales de última instancia como la Sala Superior, porque pusieron en la Constitución la paridad total, porque existe el principio de igualdad y no discriminación, porque históricamente hemos visto que hay barreras estructurales, techos de cristal, pisos pegajosos y diganme el concepto que quieran para describir lo que en la realidad es una discriminación. Y que el Tribunal diga en esta ocasión: alternancia, es un exceso”, porque esa es la pregunta en este seminario.
Eso es lo que ha decidido el Tribunal. También se ha pronunciado sobre las dirigencias de los partidos, lo que también se corresponde con lo que a nivel comparativo se muestra respecto de lo que hacen los tribunales hoy en día: una mayor intervención judicial para expandir libertades civiles, para aplicar estrictamente las restricciones y para respaldar el status quo cuando eso permite la funcionalidad de la democracia, cuando eso garantiza la gobernabilidad. En Estados Unidos se ha dado ampliamente este debate, pero no quiero dejar de pasar desapercibido que han sido los líderes del Partido Republicano quienes denuncian el activismo judicial y defienden la contención judicial, Ustedes revisen las últimas decisiones de la Suprema Corte y díganos si ese es el rumbo en el que habría que ir, porque los estudios empíricos demuestran que las inconsistencias en la aplicación del derecho y los temores en los que se fundamentan las posturas de algunos actores políticos representan pocos casos O