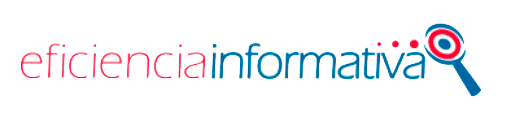
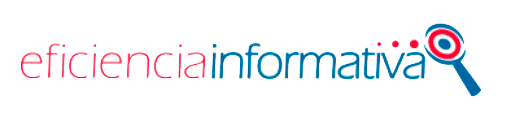
De la herradura de tugurios a la Condesa: el fenómeno de la gentrificación filtrado por el tamiz de la historia
Resumen:
13 julio, 2025
Transcripción:
13 julio, 2025
La marcha del 4 de julio visibilizó el desplazamiento histórico en colonias centrales, donde antes se expulsó a pobres y hoy a una clase media empobrecida. Más que «invasión extranjera», el problema es la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas. ¿Hay solución?
Por Rogelio López *
La marcha del 4 de julio contra la gentrificación que experimentan diversas colonias de la Ciudad de México llevó este fenómeno urbano y en específico el problema de la vivienda en la ciudad a la discusión en la agenda informativa de la sociedad mexicana. El siguiente texto busca abonar a esta discusión aportando algunos elementos para la comprensión del problema.
El fenómeno de la gentrificación por el tamiz de los procesos históricos
Para entender una buena película, por ejemplo, un triller policíaco, siempre es importante ver desde el inicio el film, lo mismo sucede con el fenómeno urbano de la gentrificación.
El pasado 4 de julio, fuimos testigos de una marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, lo que en un principio era sólo un mitin en el Parque México, ubicado en la Condesa, en apariencia, una de las colonias más representativas de este fenómeno, se convirtió en una marcha que recorrió algunas vialidades de las Colonias Condesa y Roma. Durante el recorrido se pudieron observar cárteles y pintas que exponían, muchas veces de manera creativa, el estado de ánimo de los participantes en relación a la imposibilidad de vivir en estas colonias debido a los elevados costos en las rentas y en el precio de las viviendas. Ejemplo de ello fueron los mensajes: "Quiero vivir en la ciudad en la que nací" y "vivienda digna para los mexicanos". Sin embargo, uno de los aspectos que más llamaron la atención en la protesta fueron los mensajes xenófobos que algunos manifestantes reprodujeron: "Fuera gringos", "aquí se habla español" y "México es para los mexicanos", por poner algunos ejemplos. Lo anterior junto a los destrozos que ocasionaron algunos manifestantes en negocios que se asocian a la gentrificación, por ejemplo, los Starbucks. Desde luego, estos dos últimos aspectos fueron los que más difundieron los medios de comunicación y las redes sociales, como forma de desvirtuar el carácter de la marcha.
Desafortunadamente, la discusión ahora se ha centrado en el tema de la xenofobia, relegando a un segundo plano al fenómeno de la gentrificación (afortunadamente, no en todos los casos se ha hecho esto). Sin embargo, como lo mencionamos al principio, no nos están pasando la película desde el principio.
En primer lugar, identificar al fenómeno de desplazamiento de población que ocurre en colonias como la Condesa, la Roma, Narvarte o Santa María la Rivera, estrictamente no es un fenómeno de gentrificación, porque esta palabra de origen anglosajón, hace referencia al desplazamiento de una clase social por otra, el origen del término, nos recuerda el geógrafo escocés, Neil Smith (Smith, 74), se sitúa en Londres en la década de los sesenta y es atribuido a la socióloga Ruth Glass, y hace referencia al desplazamiento de la clase proletaria de sus barrios, por una clase media, movimiento originado, entre otras cosas, por la ubicación centralidad de estos lugares dentro de la ciudad.
Sin embargo, lo que vemos en las colonias antes mencionadas, es el desplazamiento de una clase media depauperada, por otra clase media nacional o internacional con una mayor capacidad adquisitiva que se apropia de los beneficios de la centralidad de estos espacios: conectividad, servicios, equipamiento urbano, etcétera.
Lo anterior no es algo nuevo, de hecho el sector que ahora reclama, con toda razón, desplazamiento, a su vez se vio beneficiado de forma indirecta, por los procesos de renovación urbana impulsados por los gobiernos de la ciudad y el capital: Fideicomiso del Centro Histórico (1990) y el Bando 2 (2001), acciones que buscaron revertir el deterioro y "abandono" que experimentaron amplias zonas de la ciudad central durante la década de los ochenta lo que por supuesto incluye a algunas de las colonias antes mencionadas. Lo anterior como resultado de la desindustrialización que experimentó el Distrito Federal, así como por el efecto de los sismos que sacudieron la ciudad en 1985, esto derivó en un nuevo orden urbano, una ciudad orientada a las actividades terciarias (los servicios).
En el caso de las colonias que hemos mencionado, es importante establecer que estas nunca fueron colonias proletarias, y a diferencia de éstas últimas, son el resultado de proyectos urbanos bien planeados que tuvieron su origen en el Porfiriato y que continuaron durante el periodo posrevolucionario, estos desarrollos representaron en su momento un símbolo de progreso y de modernización en la capital del país. Sin ser puristas, considero era necesario plantear esta diferencia, porque en ella se establece con claridad que el desplazamiento se hace de una clase social por otra, es decir en el centro del problema están los procesos económicos y sociales que al mismo tiempo que producen riqueza, generan desigualdad con la apropiación en manos privadas de la primera, en una sociedad mediada por las relaciones de producción capitalistas como en la que vivimos.
Lo anterior es relevante porque si bien ahora tiene mucha visibilidad el desplazamiento de población que se vive en las colonias antes mencionadas, hay que poner esto en un marco general, en el cual históricamente los desplazamientos de población en la ciudad no solo en el caso de la ciudad de México, sino en todas las ciudades los han sufrido las clases populares. Bajo argumentos higienistas y modernizadores, muchas veces usando la lógica de la renovación bulldozer (Coulomb, 1983:40), se han desarrollado proyectos urbanos, que han afectado sensiblemente la vida de muchas comunidades.
Un ejemplo de ello fue la construcción del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco en la década de los sesenta. El proyecto se promocionó como una solución al problema de la vivienda de las clases populares, para su construcción se demolió, en los primeros años de esa década, una tercera parte de lo que se conocía como la herradura de tugurios, un área compuesta por viviendas precarias hechas a través de la autoconstrucción donde vivía la mano de obra de la ciudad, un alto porcentaje de ésta eran migrantes que habían llegado del campo a la ciudad buscando una mejor vida.
Como es natural, en el caso de las colonias populares, también llamadas proletarias, al principio carecían de los servicios más elementales agua, luz, drenaje hecho que generaba distintos problemas los cuales causaban su estigmatización. En el caso de la herradura de tugurios, el gobierno de aquel entonces, tomó la decisión de intervenir una parte de está área como una forma de erradicar la pobreza. El arquitecto que impulsó en México el modelo urbano de Le Corbusier uno de los referentes del urbanismo moderno del siglo XX por sus proyectos de arquitectura funcionalista, caracterizados por la construcción de grandes conjuntos urbanos que emulaban a pequeñas ciudades pues contenían en ellas los servicios y el equipamiento que necesitaba la vida moderna, Mario Pani, hacía la analogía de estos espacios con una "enfermedad" y al acto de su erradicación a través de sus proyectos urbanos CU Tlatelolco, CU Presidente Juárez, CU Presidente Alemán la aplicación del antibiótico al enfermo: "penicilina para la ciudad". Sin embargo, lo que sucedió realmente es que esta pobreza se trasladó a otro lugar con los habitantes desplazados: a la periferia; pues las condiciones económicas de este sector poblacional les imposibilitaba el acceso a las nuevas viviendas construidas.
Siguiendo con el mismo ejemplo de la herradura de tugurios, el desplazamiento no representó el único despojo del que fueron objeto estos sectores, su traslado a la periferia de la ciudad posibilitó la apropiación privada de la centralidad que había alcanzado está área, un producto del trabajo de sus habitantes, que convirtieron este lugar en una "periferia centralizada" (Meneses, 2011:76). Este proyecto de renovación urbana, lo que también demuestra es que, más allá de la noble intención de erradicar la pobreza, estaba el interés de apropiarse de un área que cada vez era más valiosa por su situación geográfica, por ejemplo, en relación a su proximidad al Centro de la ciudad y vialidades como Reforma e Insurgentes.
Históricamente la población más vulnerable a los desplazamientos ha sido la clase trabajadora, al mismo tiempo ha sido esta misma clase la que se ha organizado y ha alzado la voz en múltiples ocasiones para reclamar un espacio en la ciudad. Vaya ironía, pues ha sido esta clase la que ha construido la ciudad. Para muestra basta con señalar algunos de los casos más representativos de estas luchas: el pedregal de Santo Domingo Coyoacán, o las experiencias impulsadas por el Movimiento Urbano Popular en la Ciudad de México y en el resto del país.
Hoy vemos como sectores de la población que representan a una clase media que lleva decenios resintiendo los efectos de una política urbana y económica neoliberal, con toda razón reclaman la posibilidad de permanecer en un lugar que goza de los beneficios de la centralidad. Dicho reclamo, a diferencia de las demandas de los estratos más bajos, sí goza de visibilidad. Sin embargo, la solución a este problema no está en la xenofobia, finalmente muchas de las personas de origen extranjero que hoy viven en estas colonias, en cierta forma también son desplazados de sus ciudades de origen al no poder pagar el costo de vivir en ciudades como podrían ser Nueva York o San Francisco. Un ejemplo que ilustra lo anterior es la portada de un periódico neoyorquino que menciona que el NYC Housing Connect, un portal que publica espacios habitacionales asequibles de renta y compra para los neoyorquinos, recibió 6 millones de solicitudes para un total de 10 mil espacios disponibles. Lo que nos muestra la interconexión que existe entre ambos procesos en un mundo global.
La solución, si es que la hay bajo un modo de producción fundamentado en la desigualdad, necesariamente atraviesa por una alianza entre sectores. Esta alianza debe ser capaz, mediante la presión social, de establecer mecanismos de regulación que impidan por ejemplo, que la vivienda se usada para especular, tal como lo hacen los fondos de inversión; o bien que se regulen las plataformas de alquiler temporal como Airbnb, al mismo tiempo que se promueva una política de producción de vivienda social digna y con acceso pleno a la ciudad para venta y renta en precios preferenciales por parte del gobierno de la ciudad. Es importante aprovechar la coyuntura que hoy se presenta en el gobierno de la ciudad, con una jefa de Gobierno emanada de la lucha del Movimiento Urbano Popular, Clara Brugada, quien ha mostrado sensibilidad a la problemática, pero que sin embargo, no parece tener la fuerza política para impulsar un proyecto más profundo. Dicha fuerza sólo se la dará la organización social, un movimiento social que en primer lugar, entienda que el problema de la gentrificación, obedece a una disputa entre clases por la centralidad urbana, que como vimos con el ejemplo de Nueva York, dicho antagonismo rebasa las fronteras políticas. Sin embargo, un Estado fuerte, más en el difícil momento en que vivimos, puede ser un contrapeso importante, al inclinar la balanza en esta correlación de fuerzas a favor de nuestra clase.
Coulomb Rene (1983). Políticas urbanas en la ciudad central del área metropolitana de la Ciudad de México (1958-1983). Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. UAM.Núm.9. https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/827
Meneses Reyes, R. (2011). Legalidades públicas: el derecho, el ambulantaje y las calles en el Centro de la Ciudad de México (1930-2010). México: IIJ-UNAM/CIDE.
Smith, Neil (2012). La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Editorial: Traficantes de Sueños. Madrid.
*Geógrafo y Dr. en Urbanismo
Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.
La marcha del 4 de julio visibilizó el desplazamiento histórico en colonias centrales, donde antes se expulsó a pobres y hoy a una clase media empobrecida. Más que «invasión extranjera», el problema es la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas. ¿Hay solución?
Por Rogelio López *
La marcha del 4 de julio contra la gentrificación que experimentan diversas colonias de la Ciudad de México llevó este fenómeno urbano y en específico el problema de la vivienda en la ciudad a la discusión en la agenda informativa de la sociedad mexicana. El siguiente texto busca abonar a esta discusión aportando algunos elementos para la comprensión del problema.
El fenómeno de la gentrificación por el tamiz de los procesos históricos
Para entender una buena película, por ejemplo, un triller policíaco, siempre es importante ver desde el inicio el film, lo mismo sucede con el fenómeno urbano de la gentrificación.
El pasado 4 de julio, fuimos testigos de una marcha contra la gentrificación en la Ciudad de México, lo que en un principio era sólo un mitin en el Parque México, ubicado en la Condesa, en apariencia, una de las colonias más representativas de este fenómeno, se convirtió en una marcha que recorrió algunas vialidades de las Colonias Condesa y Roma. Durante el recorrido se pudieron observar cárteles y pintas que exponían, muchas veces de manera creativa, el estado de ánimo de los participantes en relación a la imposibilidad de vivir en estas colonias debido a los elevados costos en las rentas y en el precio de las viviendas. Ejemplo de ello fueron los mensajes: "Quiero vivir en la ciudad en la que nací" y "vivienda digna para los mexicanos". Sin embargo, uno de los aspectos que más llamaron la atención en la protesta fueron los mensajes xenófobos que algunos manifestantes reprodujeron: "Fuera gringos", "aquí se habla español" y "México es para los mexicanos", por poner algunos ejemplos. Lo anterior junto a los destrozos que ocasionaron algunos manifestantes en negocios que se asocian a la gentrificación, por ejemplo, los Starbucks. Desde luego, estos dos últimos aspectos fueron los que más difundieron los medios de comunicación y las redes sociales, como forma de desvirtuar el carácter de la marcha.
Desafortunadamente, la discusión ahora se ha centrado en el tema de la xenofobia, relegando a un segundo plano al fenómeno de la gentrificación (afortunadamente, no en todos los casos se ha hecho esto). Sin embargo, como lo mencionamos al principio, no nos están pasando la película desde el principio.
En primer lugar, identificar al fenómeno de desplazamiento de población que ocurre en colonias como la Condesa, la Roma, Narvarte o Santa María la Rivera, estrictamente no es un fenómeno de gentrificación, porque esta palabra de origen anglosajón, hace referencia al desplazamiento de una clase social por otra, el origen del término, nos recuerda el geógrafo escocés, Neil Smith (Smith, 74), se sitúa en Londres en la década de los sesenta y es atribuido a la socióloga Ruth Glass, y hace referencia al desplazamiento de la clase proletaria de sus barrios, por una clase media, movimiento originado, entre otras cosas, por la ubicación centralidad de estos lugares dentro de la ciudad.
Sin embargo, lo que vemos en las colonias antes mencionadas, es el desplazamiento de una clase media depauperada, por otra clase media nacional o internacional con una mayor capacidad adquisitiva que se apropia de los beneficios de la centralidad de estos espacios: conectividad, servicios, equipamiento urbano, etcétera.
Lo anterior no es algo nuevo, de hecho el sector que ahora reclama, con toda razón, desplazamiento, a su vez se vio beneficiado de forma indirecta, por los procesos de renovación urbana impulsados por los gobiernos de la ciudad y el capital: Fideicomiso del Centro Histórico (1990) y el Bando 2 (2001), acciones que buscaron revertir el deterioro y "abandono" que experimentaron amplias zonas de la ciudad central durante la década de los ochenta lo que por supuesto incluye a algunas de las colonias antes mencionadas. Lo anterior como resultado de la desindustrialización que experimentó el Distrito Federal, así como por el efecto de los sismos que sacudieron la ciudad en 1985, esto derivó en un nuevo orden urbano, una ciudad orientada a las actividades terciarias (los servicios).
En el caso de las colonias que hemos mencionado, es importante establecer que estas nunca fueron colonias proletarias, y a diferencia de éstas últimas, son el resultado de proyectos urbanos bien planeados que tuvieron su origen en el Porfiriato y que continuaron durante el periodo posrevolucionario, estos desarrollos representaron en su momento un símbolo de progreso y de modernización en la capital del país. Sin ser puristas, considero era necesario plantear esta diferencia, porque en ella se establece con claridad que el desplazamiento se hace de una clase social por otra, es decir en el centro del problema están los procesos económicos y sociales que al mismo tiempo que producen riqueza, generan desigualdad con la apropiación en manos privadas de la primera, en una sociedad mediada por las relaciones de producción capitalistas como en la que vivimos.
Lo anterior es relevante porque si bien ahora tiene mucha visibilidad el desplazamiento de población que se vive en las colonias antes mencionadas, hay que poner esto en un marco general, en el cual históricamente los desplazamientos de población en la ciudad no solo en el caso de la ciudad de México, sino en todas las ciudades los han sufrido las clases populares. Bajo argumentos higienistas y modernizadores, muchas veces usando la lógica de la renovación bulldozer (Coulomb, 1983:40), se han desarrollado proyectos urbanos, que han afectado sensiblemente la vida de muchas comunidades.
Un ejemplo de ello fue la construcción del Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco en la década de los sesenta. El proyecto se promocionó como una solución al problema de la vivienda de las clases populares, para su construcción se demolió, en los primeros años de esa década, una tercera parte de lo que se conocía como la herradura de tugurios, un área compuesta por viviendas precarias hechas a través de la autoconstrucción donde vivía la mano de obra de la ciudad, un alto porcentaje de ésta eran migrantes que habían llegado del campo a la ciudad buscando una mejor vida.
Como es natural, en el caso de las colonias populares, también llamadas proletarias, al principio carecían de los servicios más elementales agua, luz, drenaje hecho que generaba distintos problemas los cuales causaban su estigmatización. En el caso de la herradura de tugurios, el gobierno de aquel entonces, tomó la decisión de intervenir una parte de está área como una forma de erradicar la pobreza. El arquitecto que impulsó en México el modelo urbano de Le Corbusier uno de los referentes del urbanismo moderno del siglo XX por sus proyectos de arquitectura funcionalista, caracterizados por la construcción de grandes conjuntos urbanos que emulaban a pequeñas ciudades pues contenían en ellas los servicios y el equipamiento que necesitaba la vida moderna, Mario Pani, hacía la analogía de estos espacios con una "enfermedad" y al acto de su erradicación a través de sus proyectos urbanos CU Tlatelolco, CU Presidente Juárez, CU Presidente Alemán la aplicación del antibiótico al enfermo: "penicilina para la ciudad". Sin embargo, lo que sucedió realmente es que esta pobreza se trasladó a otro lugar con los habitantes desplazados: a la periferia; pues las condiciones económicas de este sector poblacional les imposibilitaba el acceso a las nuevas viviendas construidas.
Siguiendo con el mismo ejemplo de la herradura de tugurios, el desplazamiento no representó el único despojo del que fueron objeto estos sectores, su traslado a la periferia de la ciudad posibilitó la apropiación privada de la centralidad que había alcanzado está área, un producto del trabajo de sus habitantes, que convirtieron este lugar en una "periferia centralizada" (Meneses, 2011:76). Este proyecto de renovación urbana, lo que también demuestra es que, más allá de la noble intención de erradicar la pobreza, estaba el interés de apropiarse de un área que cada vez era más valiosa por su situación geográfica, por ejemplo, en relación a su proximidad al Centro de la ciudad y vialidades como Reforma e Insurgentes.
Históricamente la población más vulnerable a los desplazamientos ha sido la clase trabajadora, al mismo tiempo ha sido esta misma clase la que se ha organizado y ha alzado la voz en múltiples ocasiones para reclamar un espacio en la ciudad. Vaya ironía, pues ha sido esta clase la que ha construido la ciudad. Para muestra basta con señalar algunos de los casos más representativos de estas luchas: el pedregal de Santo Domingo Coyoacán, o las experiencias impulsadas por el Movimiento Urbano Popular en la Ciudad de México y en el resto del país.
Hoy vemos como sectores de la población que representan a una clase media que lleva decenios resintiendo los efectos de una política urbana y económica neoliberal, con toda razón reclaman la posibilidad de permanecer en un lugar que goza de los beneficios de la centralidad. Dicho reclamo, a diferencia de las demandas de los estratos más bajos, sí goza de visibilidad. Sin embargo, la solución a este problema no está en la xenofobia, finalmente muchas de las personas de origen extranjero que hoy viven en estas colonias, en cierta forma también son desplazados de sus ciudades de origen al no poder pagar el costo de vivir en ciudades como podrían ser Nueva York o San Francisco. Un ejemplo que ilustra lo anterior es la portada de un periódico neoyorquino que menciona que el NYC Housing Connect, un portal que publica espacios habitacionales asequibles de renta y compra para los neoyorquinos, recibió 6 millones de solicitudes para un total de 10 mil espacios disponibles. Lo que nos muestra la interconexión que existe entre ambos procesos en un mundo global.
La solución, si es que la hay bajo un modo de producción fundamentado en la desigualdad, necesariamente atraviesa por una alianza entre sectores. Esta alianza debe ser capaz, mediante la presión social, de establecer mecanismos de regulación que impidan por ejemplo, que la vivienda se usada para especular, tal como lo hacen los fondos de inversión; o bien que se regulen las plataformas de alquiler temporal como Airbnb, al mismo tiempo que se promueva una política de producción de vivienda social digna y con acceso pleno a la ciudad para venta y renta en precios preferenciales por parte del gobierno de la ciudad. Es importante aprovechar la coyuntura que hoy se presenta en el gobierno de la ciudad, con una jefa de Gobierno emanada de la lucha del Movimiento Urbano Popular, Clara Brugada, quien ha mostrado sensibilidad a la problemática, pero que sin embargo, no parece tener la fuerza política para impulsar un proyecto más profundo. Dicha fuerza sólo se la dará la organización social, un movimiento social que en primer lugar, entienda que el problema de la gentrificación, obedece a una disputa entre clases por la centralidad urbana, que como vimos con el ejemplo de Nueva York, dicho antagonismo rebasa las fronteras políticas. Sin embargo, un Estado fuerte, más en el difícil momento en que vivimos, puede ser un contrapeso importante, al inclinar la balanza en esta correlación de fuerzas a favor de nuestra clase.
Coulomb Rene (1983). Políticas urbanas en la ciudad central del área metropolitana de la Ciudad de México (1958-1983). Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. UAM.Núm.9. https://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt/article/view/827
Meneses Reyes, R. (2011). Legalidades públicas: el derecho, el ambulantaje y las calles en el Centro de la Ciudad de México (1930-2010). México: IIJ-UNAM/CIDE.
Smith, Neil (2012). La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Editorial: Traficantes de Sueños. Madrid.
*Geógrafo y Dr. en Urbanismo
Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.