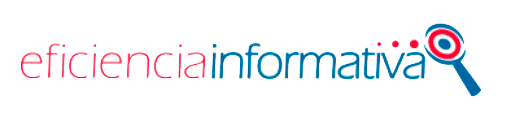
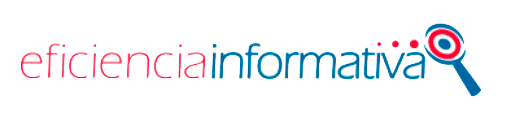
Starbucks, go home!
Resumen:
El pasado 4 de julio fuimos testigos de la primera marcha anti gentrificación del país. Este evento fue condenado tanto por los actos de vandalismo cometidos por unos pocos como por diversos mensajes xenofóbicos. Sin embargo, la marcha fue un grito colectivo contra las múltiples formas de exclusión urbana que se viven a diario en la ciudad: en la vivienda, en el espacio público y, también, en el acceso a la alimentación.
Transcripción:
El pasado 4 de julio fuimos testigos de la primera marcha anti gentrificación del país. Este evento fue condenado tanto por los actos de vandalismo cometidos por unos pocos como por diversos mensajes xenofóbicos. Sin embargo, la marcha fue un grito colectivo contra las múltiples formas de exclusión urbana que se viven a diario en la ciudad: en la vivienda, en el espacio público y, también, en el acceso a la alimentación.
No es coincidencia que casi todos los establecimientos que fueron vandalizados en la marcha del 4 de julio con grafitis, vidrios rotos, reclamos a los clientes eran negocios del sector gastronómico, sobre todo cadenas dirigidas a un consumo élite como Starbucks, Café Toscano, Blanco Colima, El Califa, entre otros. Si bien el concepto de gentrificación se refiere a una transformación donde nuevas poblaciones con mayores recursos llegan a barrios de menores recursos, elevan las rentas y desplazan a los habitantes previos, la cara más visible de este proceso son las transformaciones en el paisaje comercial de las colonias gentrificadas. Es por eso que en ciudades como Londres, Mallorca y Barcelona las manifestaciones de este estilo también han tomado restaurantes, cafés y bares de alto consumo como objetivos.
Sería un error, sin embargo, pensar que los ataques a los lugares de gastronomía corporativa y globalizada son sólo simbólicos. Si bien el costo elevado de la vivienda sigue siendo el principal reclamo tanto de los manifestantes del 4 de julio como de otras luchas sociales que demandan el derecho a la ciudad, lo que muchas veces se olvida es que la gentrificación no sólo encarece la vivienda, sino que también transforma las cocinas económicas en restaurantes gourmet, los puestos de tortas en brunchs de más de 600 pesos y los tacos de canasta en comida "experiencial". Esto es un ataque directo al derecho a la alimentación urbana.
La gourmetización de la oferta alimentaria es a menudo uno de las primeras señales de que un barrio está en proceso de gentrificación. En la Ciudad de México, las colonias que antes eran populares que atraviesan estos procesos observan cómo los lugares tradicionales de comida, como las cocinas económicas o los puestos callejeros, van cerrando para dar lugar a nuevos restaurantes o cafés con una oferta más cara, orientada a consumidores de altos recursos. Los espacios gastronómicos actúan como impulsores de la gentrificación porque atraen a nuevos consumidores de mayores recursos. En los lugares tradicionales que permanecen, los precios pueden subir de forma notoria, lo que se puede entender como una elitización. Una comida en una de las pocas fondas que quedan en la Condesa, por ejemplo, ronda los 140 pesos, mientras una en Iztapalapa puede salir la mitad. En los mercados públicos, centro del comercio popular, los precios y la oferta son un reflejo del ingreso del barrio en el cual se encuentran: un jitomate en un mercado público en una zona cara sale más que un jitomate en un barrio popular. Así, los espacios alimentarios actúan como impulsores, síntomas y efectos de la gentrificación.
Ya sea porque los lugares populares de alimentos han sido desplazados, o porque cambió su precio, el efecto de la gentrificación en términos alimentarios es que los habitantes de menores recursos que logran permanecer en colonias como la Condesa, la Juárez o la Santa María la Ribera se encuentran frente a una oferta disminuida. Esto se traduce que los viejos habitantes se sienten "fuera de lugar" en sus propios barrios. Pero el daño no se limita a lo simbólico, una oferta reducida de alimentos asequibles puede perjudicar la seguridad alimentaria de la población, es decir, su capacidad de alimentarse de forma adecuada en términos nutricionales y culturales de forma consistente.
En la Ciudad de México, la inseguridad alimentaria es un problema que afecta al 57 % de la población. Si bien la pobreza y los bajos ingresos son las causas principales, también influyen otros factores como la falta de tiempo para preparar o consumir alimentos sanos y la excesiva presencia de alimentos ultra procesados en el mercado. En un contexto donde la combinación de bajos ingresos, escasez de tiempo y oferta poco saludable conspira de por sí contra la posibilidad de comer bien, deberían preocuparnos los procesos urbanísticos que reducen los espacios de alimentos tradicionales y asequibles como los comedores populares o que elevan los costos en los mercados públicos que son fuentes importantes de productos frescos como frutas, verduras y carnes.
Este problema no sólo afecta a las personas que habitan los barrios en proceso de gentrificación. En una megalópolis como la Ciudad de México, la compra y el consumo de alimentos fuera de casa no es una práctica de ocio de las élites, sino una necesidad básica para trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general que pasan fuera del hogar muchas horas por día, recorriendo distancias largas. Esta ciudad tiene el tiempo promedio en el transporte público más alto del mundo: 67 minutos por persona por día, mientras que para el 17 % supera las dos horas. Si le sumamos el hecho que México es de los países donde se trabajan más horas por día, se da una situación en que las personas se ven obligadas a comer fuera cerca de sus trabajos, sus escuelas o de camino. Esto incluye, por supuesto, a los barrios céntricos y bien conectados en términos de transporte, que son los que están siendo más afectados por el proceso de gentrificación.
Pensar la gentrificación a través del problema del consumo alimentario nos lleva a otro punto clave para enfrentar las luchas por el derecho a la ciudad: los barrios élites o gentrificados no son zonas homogéneas, donde la oferta sólo tiene que atender a los gustos de los nuevos habitantes o a los visitantes adinerados. Incluso las colonias más privilegiadas de la ciudad están llenas de personas que trabajan ahí o las visitan como albañiles, trabajadores del hogar, secretarias, barrenderos y éstas necesitan alimentarse en esas zonas. La demanda de tortillerías, panaderías de barrio, cocinas económicas, puestos callejeros o tianguis no desaparece ni siquiera cuando se trata de una zona ya muy "gentrificada".
El derecho a la ciudad implica, en primer lugar, el acceso a la vivienda digna para todos, pero además de eso, supone también que la ciudad debe permitirle a todas las personas alimentarse bien, ya sea que estén cerca o lejos de sus casas. La gentrificación atenta a menudo contra esta posibilidad, y es necesario pensar en estrategias que protegen la seguridad alimentaria y la autonomía de las personas que habitan las ciudades en su totalidad. Esto puede significar desarrollar estratégias de gobernanza del comercio popular que reconozcan el aporte a los puestos de comida callejera a la seguridad alimentaria urbana, y no los traten como un problema para resolver o criminalizar. Puede significar no permitir que la inversión en los mercados públicos sea vía de una elitización de su oferta, sino tomar en serio las necesidades de los consumidores locales y los locatarios. Puede significar reconocer a las fondas y comedores populares como patrimonio cultural, y desarrollar mecanismos de protección frente a subidas de alquileres para estos pequeños negocios. Significa centrar la alimentación en la lucha por el derecho a la ciudad, y en ese sentido es importante escuchar los gritos, aún cuando incomoden, contra los lugares que alimentan a unos pocos ciudadanos y excluyen a los demás.
Denisse Flores Fonseca
Profesora asociada del Departamento de Sociología en la UAM Iztapalapa. Coordinó el dossier "Cultura y patrimonio gastronómico" en Polis México (vol. 21, núm. 1).
Tiana Baki Hayden
Antropóloga y profesora-investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es coordinadora del libro Comer fuera en América Latina y el libro Urban Food Systems in Latin America.
No es coincidencia que casi todos los establecimientos que fueron vandalizados en la marcha del 4 de julio con grafitis, vidrios rotos, reclamos a los clientes eran negocios del sector gastronómico, sobre todo cadenas dirigidas a un consumo élite como Starbucks, Café Toscano, Blanco Colima, El Califa, entre otros. Si bien el concepto de gentrificación se refiere a una transformación donde nuevas poblaciones con mayores recursos llegan a barrios de menores recursos, elevan las rentas y desplazan a los habitantes previos, la cara más visible de este proceso son las transformaciones en el paisaje comercial de las colonias gentrificadas. Es por eso que en ciudades como Londres, Mallorca y Barcelona las manifestaciones de este estilo también han tomado restaurantes, cafés y bares de alto consumo como objetivos.
Sería un error, sin embargo, pensar que los ataques a los lugares de gastronomía corporativa y globalizada son sólo simbólicos. Si bien el costo elevado de la vivienda sigue siendo el principal reclamo tanto de los manifestantes del 4 de julio como de otras luchas sociales que demandan el derecho a la ciudad, lo que muchas veces se olvida es que la gentrificación no sólo encarece la vivienda, sino que también transforma las cocinas económicas en restaurantes gourmet, los puestos de tortas en brunchs de más de 600 pesos y los tacos de canasta en comida "experiencial". Esto es un ataque directo al derecho a la alimentación urbana.
La gourmetización de la oferta alimentaria es a menudo uno de las primeras señales de que un barrio está en proceso de gentrificación. En la Ciudad de México, las colonias que antes eran populares que atraviesan estos procesos observan cómo los lugares tradicionales de comida, como las cocinas económicas o los puestos callejeros, van cerrando para dar lugar a nuevos restaurantes o cafés con una oferta más cara, orientada a consumidores de altos recursos. Los espacios gastronómicos actúan como impulsores de la gentrificación porque atraen a nuevos consumidores de mayores recursos. En los lugares tradicionales que permanecen, los precios pueden subir de forma notoria, lo que se puede entender como una elitización. Una comida en una de las pocas fondas que quedan en la Condesa, por ejemplo, ronda los 140 pesos, mientras una en Iztapalapa puede salir la mitad. En los mercados públicos, centro del comercio popular, los precios y la oferta son un reflejo del ingreso del barrio en el cual se encuentran: un jitomate en un mercado público en una zona cara sale más que un jitomate en un barrio popular. Así, los espacios alimentarios actúan como impulsores, síntomas y efectos de la gentrificación.
Ya sea porque los lugares populares de alimentos han sido desplazados, o porque cambió su precio, el efecto de la gentrificación en términos alimentarios es que los habitantes de menores recursos que logran permanecer en colonias como la Condesa, la Juárez o la Santa María la Ribera se encuentran frente a una oferta disminuida. Esto se traduce que los viejos habitantes se sienten "fuera de lugar" en sus propios barrios. Pero el daño no se limita a lo simbólico, una oferta reducida de alimentos asequibles puede perjudicar la seguridad alimentaria de la población, es decir, su capacidad de alimentarse de forma adecuada en términos nutricionales y culturales de forma consistente.
En la Ciudad de México, la inseguridad alimentaria es un problema que afecta al 57 % de la población. Si bien la pobreza y los bajos ingresos son las causas principales, también influyen otros factores como la falta de tiempo para preparar o consumir alimentos sanos y la excesiva presencia de alimentos ultra procesados en el mercado. En un contexto donde la combinación de bajos ingresos, escasez de tiempo y oferta poco saludable conspira de por sí contra la posibilidad de comer bien, deberían preocuparnos los procesos urbanísticos que reducen los espacios de alimentos tradicionales y asequibles como los comedores populares o que elevan los costos en los mercados públicos que son fuentes importantes de productos frescos como frutas, verduras y carnes.
Este problema no sólo afecta a las personas que habitan los barrios en proceso de gentrificación. En una megalópolis como la Ciudad de México, la compra y el consumo de alimentos fuera de casa no es una práctica de ocio de las élites, sino una necesidad básica para trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general que pasan fuera del hogar muchas horas por día, recorriendo distancias largas. Esta ciudad tiene el tiempo promedio en el transporte público más alto del mundo: 67 minutos por persona por día, mientras que para el 17 % supera las dos horas. Si le sumamos el hecho que México es de los países donde se trabajan más horas por día, se da una situación en que las personas se ven obligadas a comer fuera cerca de sus trabajos, sus escuelas o de camino. Esto incluye, por supuesto, a los barrios céntricos y bien conectados en términos de transporte, que son los que están siendo más afectados por el proceso de gentrificación.
Pensar la gentrificación a través del problema del consumo alimentario nos lleva a otro punto clave para enfrentar las luchas por el derecho a la ciudad: los barrios élites o gentrificados no son zonas homogéneas, donde la oferta sólo tiene que atender a los gustos de los nuevos habitantes o a los visitantes adinerados. Incluso las colonias más privilegiadas de la ciudad están llenas de personas que trabajan ahí o las visitan como albañiles, trabajadores del hogar, secretarias, barrenderos y éstas necesitan alimentarse en esas zonas. La demanda de tortillerías, panaderías de barrio, cocinas económicas, puestos callejeros o tianguis no desaparece ni siquiera cuando se trata de una zona ya muy "gentrificada".
El derecho a la ciudad implica, en primer lugar, el acceso a la vivienda digna para todos, pero además de eso, supone también que la ciudad debe permitirle a todas las personas alimentarse bien, ya sea que estén cerca o lejos de sus casas. La gentrificación atenta a menudo contra esta posibilidad, y es necesario pensar en estrategias que protegen la seguridad alimentaria y la autonomía de las personas que habitan las ciudades en su totalidad. Esto puede significar desarrollar estratégias de gobernanza del comercio popular que reconozcan el aporte a los puestos de comida callejera a la seguridad alimentaria urbana, y no los traten como un problema para resolver o criminalizar. Puede significar no permitir que la inversión en los mercados públicos sea vía de una elitización de su oferta, sino tomar en serio las necesidades de los consumidores locales y los locatarios. Puede significar reconocer a las fondas y comedores populares como patrimonio cultural, y desarrollar mecanismos de protección frente a subidas de alquileres para estos pequeños negocios. Significa centrar la alimentación en la lucha por el derecho a la ciudad, y en ese sentido es importante escuchar los gritos, aún cuando incomoden, contra los lugares que alimentan a unos pocos ciudadanos y excluyen a los demás.
Denisse Flores Fonseca
Profesora asociada del Departamento de Sociología en la UAM Iztapalapa. Coordinó el dossier "Cultura y patrimonio gastronómico" en Polis México (vol. 21, núm. 1).
Tiana Baki Hayden
Antropóloga y profesora-investigadora en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es coordinadora del libro Comer fuera en América Latina y el libro Urban Food Systems in Latin America.